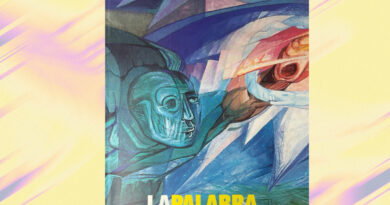Kuang-siu, el emperador poeta
Irma Villa
Poesía y prosa se conjugan para contar la historia del penúltimo emperador de China, Kuang-siu, desde la ficción-realidad que recoge Victor Segalen en su libro El Hijo del Cielo. Crónica de los días soberanos.
Segalen es un escritor francés, que tuvo la oportunidad de viajar a China e instalarse en este país. Nació en Brest en 1878 y murió en Huelgoat en 1919. Su literatura influyó en su compatriota Saint-John Perse, que tiempo después también escribiría sobre China.
Es de singular relevancia que decidiera narrar lo que vio durante su estancia en los últimos años del que fuera el gran imperio de oriente, al cual Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Portugal y Japón trataban de debilitar a toda costa.
Su admiración por el talento creativo del joven Kuang-siu crece conforme va avanzado la obra, pasa de describirlo como un inexperto en política –que se deja manejar por su tía, la Venerable Emperatriz Viuda, la Venerable Madre que ha sido su guía y quien realmente gobierna a la patria– a reconocer su talento como poeta, cuyos versos son mejores conforme su estado anímico decae y solo la música parece sacarlo de sus pensamientos.
“La lluvia que va a llorar se contiene.
La grulla que alzaba el vuelo ha plegado las alas.
Yo, inclinado sobre el Imperio, contengo mi impulso
y, presa del vértigo, cierro los ojos.”
Segalen nos invita a leer, no deja que el interés caiga, describe la belleza de la Ciudad Prohibida, del Templo del Cielo, el Palacio de Verano, la serenidad que esconden las montañas que cuidan de la armonía que prevalece en las corrientes de los lagos, ríos y mares.

Suma al vaivén del temperamento del joven emperador, los movimientos que ocasionan los considerados “enanos”, esos que hasta hace poco eran “hijos”, cuyo nombre está compuesto por los caracteres “ja-pu” y que durante cuatro mil años habían convivido unidos, pero ahora desean su propio reino y por ello atacan junto a los extranjeros, deseosos de imponer otras costumbres y una religión que los identifique más con el tiempo que está corriendo.
Los japoneses, cita el Hijo del Cielo, “olvidan quiénes han sido sus maestros y que todo cuanto saben, incluso los dos nobles caracteres que se apropian y roban, les vienen del Imperio de los Han… sólo sus defectos les son propios: el orgullo, la tozudez y la precipitación”.
Llega lo que será el acto más relevante de Kuang-siu, con lo que el Emperador demostró que era el Hijo del Cielo, el que por iluminación gloriosa gobernaba y por lo cual los demás debían respetar: el período de los Cien días de Reforma (1898).

La paz parecía haber regresado, todos se daban cuenta que el gobernante estaba madurando, que por fin tomaba decisiones razonadas. Sin embargo, la calma no significa calma, puede ser el preámbulo de una tormenta.
La Emperatriz reaparece y cambia los edictos que el gobernante había solicitado acatar. Le destituye a sus grandes maestros y asesores, le renueva las concubinas y los eunucos. Él sabe que la venerable madre está velando por el imperio, pero esto no lo salva de caer en una profunda depresión.
Y escribe:
“Entre toda la ausencia feliz hay, sin embargo, este gran vacío,
que hace que una ausencia sea más grande que cualquier otra.
Entre el pesar, el descontento, el llanto,
una venida bastaría para colmarlo todo.”
Recordaba a su favorita, a la princesa Ts’ai-yu, ésa que al huir dejaron olvidada y que al retorno a la Gran Ciudad no encuentra en el Palacio. El amor genuino hacia una única mujer se manifiesta en el poema; él que cada noche podía poseer una doncella, clamaba por la que vivía en su corazón.
En este momento de pesar amoroso, cabe destacar que para no dejar de cumplir con sus “quehaceres de hombre”, mandaba a llamar a “aquel” que era su mismo rostro y que antes ya lo había reemplazado en actos de importancia suprema, acatando las órdenes de otros.
También, producto de su pincel, son los versos siguientes, en los que deja claro que él no es más que un títere en manos de la emperatriz:
“Los enemigos están aquí mismo. No lejos.
¡Y dentro de mí, no en torno de las murallas!
¡Han tomado la ciudad! ¡Se combate en las puertas y en
las almenas!
Han franqueado los puentes; han abierto brecha
en la muralla roja; gritan y llegan con su vocerío
hasta lo más profundo de mi Palacio central…
Y ahora todos me dicen: ¡Nos quedamos! Uno
se opone, se mantiene ante las hordas como una
estela que divide un rebaño.
Yo solo, invadido, conquistado, dominado por
el miedo, no sé ya cómo oponerme a mí mismo,
dividiéndome y dando golpes aquí y allá.
Y, ya sin fuerzas, escribo esto: Uno no se opone al mar,
y, ante las langostas o las nubes de arena, retrocede, se entierra uno, o huye.”
Así, entre los conflictos bélicos ocasionados por el imperialismo europeo, que obligó a China a aceptar que en sus tierras se comercializara el opio, acabó la dinastía Qing.
“El Hijo del Cielo. Crónica de los días soberanos”, editado por Seix Barral-Biblioteca Breve, traducido por el también francés Basilio Losada, es un libro que no califica a la cultura china, lo que hace es describirla porque su autor se permitió mirar sin prejuicios a un pueblo que jamás pudo ser conquistado y que hasta lo que va del siglo XXI sigue guiando a su gente de acuerdo con sus propios saberes y formas de ver el mundo. Otras publicaciones reconocidas son: Les immémoriaux (1907); Stèles (1912), y Peintures (1916).